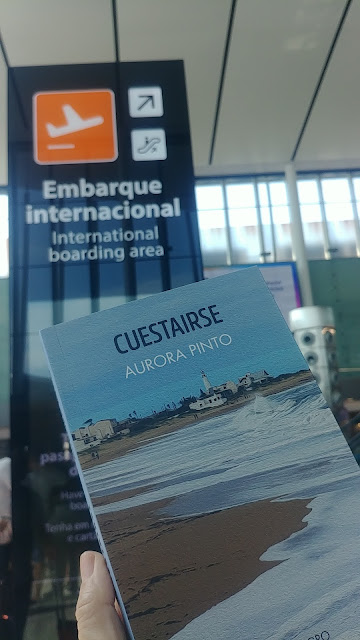Miércoles 2 de octubre. No conocía al autor, Juan Trejo (Barcelona, 1970), aunque obtuvo el Premio Tusquets de novela en 2014 por La máquina del porvenir. Presentaba su nuevo libro en Zaragoza de la mano de María Angulo, a quien sigo y admiro, profesora de Periodismo e investigadora en el proyecto Transficción, en el que se enmarcaba el evento. Sólo por eso ya aportaba un sello de garantía y decidí acudir a la presentación de Nela 1979 (Tusquets, 2024). Llovía a chuzos, el autobús se demoraba más de veinte minutos y no había ningún taxi a la vista, así que fui caminando, llegué tarde y empapada, y me perdí la intervención de María. Pero escuché con atención al autor que, vehemente y emocionado, fue desgranando algunos aspectos de su novela. No había ido con intención de comprarla pero me convenció y así se lo dije mientras me la firmaba con una preciosa dedicatoria, un "gesto de amor".
 |
| Juan Trejo con María Angulo en la presentación. Fotografía de Laureano Debat |
Tenía yo otras lecturas pendientes y planificadas pero, no sé si por su exposición o por que la historia se localiza en la Barcelona de los setenta que yo conocí o por el título del primer capítulo, Donde habita el olvido (el mismo de este blog), o por la foto de la cubierta, comencé a leerla el viernes.
Viernes 4 de octubre. Miro esa foto de la cubierta una y otra vez, durante la lectura, me detengo, vuelvo a las páginas, regreso a la foto y siento que he encontrado
una nueva amiga, Nela.
Dos días, los mismos que ella estuvo en el hospital
hasta que murió, me ha llevado leer el libro que ha escrito su hermano, Juan
Trejo. Tan solo dos días y ya la conozco un poco, es mi nueva amiga, me ha traspasado su luz, como desearía el autor.
Nela 1979 (Tusquets, 2024) es la historia de su revelación,
como escribe Trejo, no para desenterrarla, sino para poner nombre en su
tumba, para otorgarle la dignidad que le robó el silencio y el olvido.
"Tengo claro lo que deseo, más que desenterrar a Nela es darle la sepultura que merece, no dejarla tirada, apartada en un rincón de la historia, sino precisamente cerrar su tumba y colocar encima una lápida en la que pueda leerse su verdadero nombre y el año de su muerte. Quiero que se sepa que existió, que vivió en un momento y en un lugar concretos, y que compartió su suerte, o su infortunio con un motón de jóvenes que, al igual que le ocurrió a ella, han sido borrados injustamente de la versión oficial, pero merecen ocupar su propio lugar en el pasado" (página 200)
Domingo 6 de octubre. Después de leer el libro siento a Nela muy cerca, quizás porque yo también vivía en
Barcelona en aquellos años, aunque no me embarqué en la contracultura ni estuve en las
jornadas libertarias del Parc Güell, ni fui de la plaza San Felip Neri. Pero reconozco algunas de sus picardías que yo también hice, como ir andando al instituto y guardar las monedas del autobús para con ellas comprar tabaco. O irse de casa: "una hija que quería irse de casa en esa época tenía que hacerlo a las bravas, cerrando la puerta al salir" (pág. 160". Yo tengo tres años menos, soy de la primera generación del BUP, como su hermana
Carmen, y aunque recuerdo bajar a las Ramblas y correr delante de "los grises" en
más de una ocasión huyendo de sus porras o bailar sardanas en la Plaza de la
Catedral, mi inocencia se movía por encima de la Diagonal, en Sant Gervasi y la Bonanova. "En esa época, Barcelona era varias ciudades en una, tenía diferentes capas de realidad en las que desarrollarse" (pág. 167). Y se percibían las diferencias de clase que menciona el autor, aunque se disfrazaran en una igualdad descafeinada. Como he dicho, yo vivía en la parte alta de la ciudad, en un barrio pijo y curse los dos últimos años de BUP en el colegio más pijo de Barcelona, pero ni mi familia ni yo podíamos aspirar, ni yo lo quise nunca, pertenecer a esa clase: mis padres no eran ni burgueses ni nacidos en Barcelona, ella de un pueblo aragonés y él de L´Hospitalet, así que algunas veces noté un poco lo que un maleducado le respondió a Juan cuando le preguntó si recordaba a su hermana, la indiferencia.
Me ha traspasado la lectura, no solo por los espacios (mi primera comunión se celebró en
un restaurante de la República Argentina y mi mejor amiga vive, todavía hoy, al
otro lado del Puente de Vallcarca que cruzo a menudo cuando visito Barcelona),
sino por el acercamiento a la personalidad de la protagonista y la narrativa
sincera del autor. Siento que Nela y yo tuvimos en común algo más que los espacios, una época que pasaba del gris al color, un afán de libertad y de conocimiento, una rebeldía contra las reglas y contra el mundo preestablecido que queríamos cambiar.
No me gustan las fajas de los libros (aunque, como vivo en una eterna paradoja, las guardo
todas y las vuelvo a colocar cuando los he leído), me parecen un signo
pretencioso y publicitario, que lo son a partes iguales, lo primero por parte del autor y
lo segundo por parte de la editorial, pero en este caso contienen frases de dos de mis
autores preferidos: Manuel Vilas y Sergio del Molino, y de Agustín Fernández Mallo, del que tengo pendiente Madre
de corazón atómico (Seix Barral, 2024). Los tres elogios que figuran en la faja
son en este caso muy certeros, no son hipérboles ni aderezos superfluos, sino
que aportan aspectos y puntos de vista, positivos de la novela: relato
hipnótico, historia de amor, proeza íntima y generosa, contado con precisión y
emocionalidad, llena de ternura, que nos interpela a todos. He mezclado las
frases y los adjetivos de los tres autores y suscribo todo; en este caso, la
faja no oprime.
Juan Trejo comienza la narración en primera persona y ya en
el planteamiento el lector (o por lo menos a mí me ha ocurrido) empatiza con
él, quiere continuar leyendo y acompañarle en esa búsqueda para conocer a Nela, su
hermana muerta cuando él era un niño, una chica de 21 años cuyo nombre y recuerdo
fueron silenciados en la familia, tanto para olvidar el dolor como la escasa y corta vida de Nela, su rebeldía y su búsqueda de libertad.
El libro arranca y discurre trepidantemente pero paso a paso, sin tregua ni concesiones que permitan al lector abandonar la lectura. De prosa ágil, reflexiones ubicadas con tanto acierto que la trama no se interrumpe, personajes que van apareciendo y se van describiendo en la propia acción. El narrador, en presente, nada a veces en la metaliteratura y cuestiona el sentido de la propia obra. Como una crónica Juan comparte cada paso que le acerca a su hermana, cada pista y cada desánimo, colorea esa tristura que le va tiñendo, pero también el amor que crece a medida que conoce un poco más a esa hermana mayor que vivió y murió demasiado deprisa. Trejo va trazando el proceso de construcción narrativo y el descubrimiento del personaje. Una narrativa literaria que traspasa la realidad para llevarla a la ficción con elegancia y sutileza. De nuevo y siempre, ficción y realidad entrelazados en la vida y en los libros.
¡Qué descubrimiento, la libertad en mayúsculas, eso quería Nela! El hedonismo sin reglas establecidas, la rebelión contra el mundo que por herencia le esperaba: convertirse en una mujer que entonces todavía pasaba de la tutela del padre a la de un marido, eso no quería ella que se fijó una visión más abierta de la existencia. Pero la vida alternativa que eligió le presentó nuevos protagonistas, entre ellos, la heroína.
De todas maneras, Nela 1979 no va de drogas. El libro va de la joven Nela, soñadora, alegre, rebelde e ingenua, y de una época y una sociedad que perseguía abrir nuevas formas de vida, más en común y con menos normas, de la contracultura barcelonesa en la segunda mitad de los años setenta, con Franco agonizante y muerto pero no enterrado del todo. En esa época, esos cinco años, que se recogen en el documental Barcelona era una fiesta (Vila San Juan, 2010), Nela fue víctima de ese "exceso de inocencia y exceso de transgresión" que Pep Bernardas describe al autor en una entrevista que el autor menciona en la página 179.
En esos tres años de diferencia que me llevo con Nela quizás ya el miedo hacia la droga estaba más extendido, digamos que no fui de las pioneras, había un poco más de información, aunque intuyo que algunas de mis compañeras de colegio caerían también en la trampa de la heroína. Siempre tuve mucho miedo, no sé si por el libro que leí con 15 o 16 años, Pregúntale a Alicia publicado en 1970 como anónimo, el diario de una chica que se va de casa y es adicta al LSD, o por la cantinela constante en casa y en el colegio. Los porros circulaban, sí, pero los alejé de mi.
El autor dosifica muy bien la información así como la estructura del relato de manera que el interés en la lectura va in crescendo. Sabemos el final desde el principio, pero queremos conocer a Nela. El libro es la declaración de amor de un hermano que desnuda parte de su vida familiar y, sobre todo, muestra una verdad muy sincera. Es un atrevimiento arriesgado.
Hay sonrisas y lágrimas en el libro, hay un cine que yo frecuentaba, el Atenas, hay un primer capítulo que se llama como este blog. Todo me atrajo desde el principio y ahora que he llegado al final no puedo más que recomendar su lectura, por la forma, por el contenido y, sobre todo, por la verdad y la emoción que el autor nos obsequia. Una historia marcada "en un principio por el dolor y la tristeza, también por la incomprensión y la nostalgia, pero teñido ahora por la serena alegría y la consciente satisfacción que ofrece el haber optado por el recuerdo para honrar unas vidas que, sin duda, acabaron demasiado pronto" (pág.313). La de Nela y la de muchas y muchos jóvenes de su generación.
Por ello quiero mostrar públicamente mi agradecimiento por presentarme una nueva amiga, su hermana Nela, que veo una y otra vez en esa foto de la cubierta y contracubierta, con toda su luz y su alegría.
Me queda pendiente ver la película Sonrisas y lágrimas, y quizás también llorar sin saber muy bien por qué. Tal vez porque sí.
 |
| Para Nela, de mi rosal, que todavía florece en este otoño cálido |